¿Qué hacer con el caos?

La Creación es una ordenación, una salida del líquido amniótico, indiferenciado y amnésico, de la nada. La labor de un creador es también ordenar el caos (su caos interior y el caos exterior) formando una obra, que por su misma formación tendrá siempre una forma, es decir, un orden; y el caos será superado, aunque no abolido, y de este modo el caos primordial de la realidad (véase la Teoría del Caos, tan aplaudida por los posmodernos) estará preparado para ser colegido y absorbido.
Partamos de la afirmación metodológica de Lévi-Strauss (1): Toda clasificación es superior al caos. Mediante la representación cognitiva de un orden necesario para la conformación de un poemario (2), el creador se sitúa de pleno en la frontera de la creación: deja de ser emisor ex nihilo, pero no es aún receptor. Baila entre dos aguas.
Pero, en principio, suponemos que ordenar es necesario. Tyler, otro antropólogo, decía que clasificamos porque vivimos en un mundo que sería intolerable si nada fuera lo mismo. Un juicio perfectamente aceptable, que no quita un ápice de verdad a su reverso: si todo fuera lo mismo, el poemario también sería intolerable. Intolerable porque el poemario, por la necesaria fijación que es su naturaleza, estaría imponiendo un orden desmotivado pero siempre significante. Pero sobre todo porque un conjunto de poemas sin una ordenación motivada no es un poemario, sino que es un conjunto de poemas, una simple agrupación que puede ser hecha por muy lícitas razones extrapoéticas (datación o temática, por ejemplo). Por lo tanto, el poemario no sería ya “un mundo”, como lo definimos anteriormente, porque no tendría límites. Límites poéticos, se entiende. No sería una realidad cerrada, acabada, como un mundo (aunque este mundo esté en órbita, pertenezca a una galaxia, etcétera). No tendría entidad. No tendría unidad poemática.
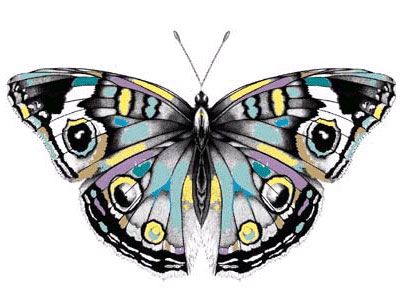 Recuerden que no hablamos de la calidad de los poemas, de las mónadas, sino de la configuración de éstas como poemario. No sería lo que Coprovich entendía como obra-de-arte-total. René Char decía que los poemas son incorruptibles trozos de existencia que lanzamos a las fauces repugnantes de la muerte, pero lo bastante alto para que, rebotando en ellos, caigan en el mundo nominador de la unidad. Coprovich decía algo parecido, cuando entiende los poemas como “teselas”, que se unen, clarifican y necesitan entre sí como un organismo englutativo y esclarecedor de una unidad de sentido. Esa unidad de sentido que compone la “idea” del poemario: esto es, el motor de la búsqueda, su primer paso y también, por supuesto, la búsqueda misma, que finalmente es lo único que queda.
Recuerden que no hablamos de la calidad de los poemas, de las mónadas, sino de la configuración de éstas como poemario. No sería lo que Coprovich entendía como obra-de-arte-total. René Char decía que los poemas son incorruptibles trozos de existencia que lanzamos a las fauces repugnantes de la muerte, pero lo bastante alto para que, rebotando en ellos, caigan en el mundo nominador de la unidad. Coprovich decía algo parecido, cuando entiende los poemas como “teselas”, que se unen, clarifican y necesitan entre sí como un organismo englutativo y esclarecedor de una unidad de sentido. Esa unidad de sentido que compone la “idea” del poemario: esto es, el motor de la búsqueda, su primer paso y también, por supuesto, la búsqueda misma, que finalmente es lo único que queda.
Llegados a este punto casi huelga decir cómo se ordenará el caos de los poemarios. ¡Se ordenarán siguiendo las mismas leyes que ordenaron el caos de los poemas! Por eso con los poemas escritos el proceso creativo aún no ha acabado. El orden es significante. Ninguna manifestación cultural es menos inocente que la ramera del arte (3). Por eso, parafraseando a Sthendal, diremos que hay que plantar de una vez todo el bosque. Porque el ímpetu de cada verso y el arrojo de su ordenación salen de la misma carne. La misma voluntad que se hace cuerpo.
(1) En parte como homenaje personal, ante su muerte reciente, porque el estudio sobre los universales antropológicos de Lévi-Strauss ha sido para mí de gran interés, aplicándolo al terreno de la poesía.
(2) Volveremos sobre esta idea de “poemario”: ¿dónde acaba un poemario? y ¿dónde empieza?
(3) En el artículo de A. Coprovich sobre José María Álvarez, “La literatura es un museo de cera”, publicado en Babelia nº178.
0 comentarios